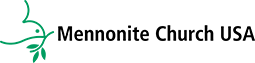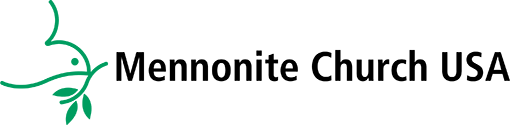Por Marco Güete

Jorge y yo llevábamos más de seis horas subiendo la Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia. Los panes comprados en la madrugada estaban maltratados y duros como una piedra, decidimos tirarlos. Esperábamos encontrar lugares para compra agua y alimento. El camino en la montaña estaba solitario, no encontramos ningún lugar para abastecérsenos de agua y comida, había oscurecido y no veíamos el camino. Encontramos una casa abandonada, desolada, sin puertas ni ventanas, nos quedamos en el piso de esa casa a pasar la noche. Estábamos hambrientos y sedientos.
Nos arrepentimos de haber botado los panes duros que se hubieran convertido en un banquete.
Como dice el dicho: “con hambre no hay pan duro.”
En la madrugada, unos ojos gigantes incrustados en una cara horrible con cuernos me miraban en la oscuridad a solo medio metro, había metido la cabeza por el hueco de la ventana. Di un grito de espanto que despertó a mi amigo Jorge y resonó por la montaña. La cara que me estaba observando abrió la boca y emitió un mugido tan espantoso como mi grito. La vaca y yo estábamos aterrorizados el uno del otro. ¡Qué tremendo susto nos dimos los tres!
Los primeros rayos del sol comenzaban a aparecer. A lo lejos, muy abajo en la montaña vimos humo saliendo de lo que parecía una casa. Bajamos y los campesinos nos ofrecieron dos tazas grandes de café endulzado con melaza de caña de azúcar. Este café dulce nos dio la suficiente energía para seguir nuestro camino. Para ese entonces, yo tenía 17 años de edad.
Esta historia de vida me ha hecho reflexionar sobre la oración del Padre Nuestro: “Danos Señor hoy el pan de cada día.” Los campesinos sin conocernos compartieron su café. Leí en la revista AARP que un alto porcentaje de la familia estadounidense tira a la basura cada mes alimentos comprados en exceso, en buen estado, por un valor de $100.00 o sea 1,200 al año. Mi esposa y yo tomamos la decisión de no comprar comida en exceso, preferimos visitar el supermercado con más frecuencia y consumir los alimentos que compramos.