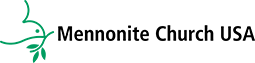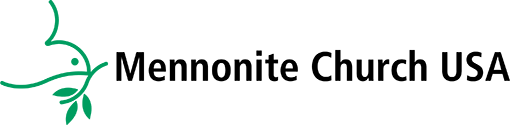Read the English version here.
Utilizando conceptos de la serie de televisión Sobrenatural, Sar ah Augustine considera cómo podemos imaginar sistemas de justicia ecológica y racial que crean un futuro mejor para nuestro mundo, incluso si no vemos el retorno de la inversión en nuestras vidas.
ah Augustine considera cómo podemos imaginar sistemas de justicia ecológica y racial que crean un futuro mejor para nuestro mundo, incluso si no vemos el retorno de la inversión en nuestras vidas.
Este artículo se publicó por primera vez el 1 de febrero en la cuenta conjunta de Sarah Augustine y Sheri Hostetler en Substack, y posteriormente se compartió en el sitio web de la Coalición para Desmantelar la Doctrina del Descubrimiento. Publicado con permiso.
Sarah Augustine, descendiente de los Pueblo (Tewa), es cofundadora y directora ejecutiva de la Coalición para Desmantelar la Doctrina del Descubrimiento. También es cofundadora del Fondo de Salud Indígena de Surinam, donde trabaja en relación con los pueblos indígenas vulnerables desde 2005. Sarah es madre, abuela, esposa y pariente de muchos. Le gusta enlatar la comida que cultiva su familia, odia conducir y ha memorizado cientos de canciones pop. Sarah tiene un sentido del humor malvado; normalmente, nadie entiende sus bromas.
«Mira, tío: Si tienes algo para que le pegue un golpe, dispare o mate, dímelo y lo haré. Lo haré hasta que me muera. ¿Pero cómo se supone que vamos a arreglar el maldito sol?» – Dean Winchester, Supernatural, temporada 11, episodio 23
Es el fin del mundo. Otra vez.
Las fuerzas de la oscuridad y de la luz están atrapadas en una batalla épica, y la luz está perdiendo. El destino de toda la creación cuelga de un hilo; el fracaso significará el fin de toda la vida. La propia creación resulta dañada, ya que la balanza se inclina hacia la oscuridad y el sol empieza a fallar.
Dean da voz a algo que todos ansiamos: la identificación de un villano, un «jefe de nivel» en la jerga de los videojuegos. Si podemos identificar al villano y eliminarlo, podremos cambiar el mundo. Pero, ¿qué ocurre cuando la fuente de la vida -el mismísimo sol en este episodio de Sobrenatural- empieza a fallar? ¿Cómo podemos arreglarlo?
En cierto modo, esto nos resulta familiar. El sobregiro ecológico, como demuestra el cambio climático, ha puesto a esta generación en una situación precaria. La vida no seguirá como hasta ahora. El clima está empezando a cambiar y parece que no podemos controlarlo. Sabemos que nuestra cultura extractiva colectiva puede empeorar mucho las cosas, pero los intentos de enderezar el rumbo parecen demasiado pequeños y demasiado tardíos.
Los que históricamente se han beneficiado del colonialismo de colonos -los blancos- tienden a confiar en nuestras instituciones sociales. Creemos que, si somos capaces de explicar lo que ocurre de manera eficaz, quienes tienen el poder de cambiar las cosas se dejarán convencer por nuestros sensatos argumentos.
Hay un momento en que veo en los ojos de nuestros amigos, nuestros colegas, nuestros parientes que por fin ven el mundo tal como es. Esto lleva tiempo, pero es inevitable: ver a través de la ilusión del propio privilegio. Sí, es un privilegio creer que nuestros sistemas son básicamente buenos, o al menos bien intencionados. Es un privilegio creer que la cooperación y una comunicación clara pueden corregir la mayoría de los errores.
El mundo en el que nos encontramos no se basa en un malentendido, en el que los responsables de la toma de decisiones carecen de una pieza crucial de información que podrían aportar nuestras buenas intenciones. Lo que falla no es una profunda falta de comunicación, que puede subsanarse simplemente transmitiendo nuestra perspectiva. Greta Thunberg lo está aprendiendo por las malas y nos lo está demostrando a todos en tiempo real.
No, vivimos en una realidad construida que exige desigualdad. Los que toman las decisiones saben bien de qué dependen su riqueza y su estatus: de la explotación de los más vulnerables. Es lo mismo pedirle un corazón o un cerebro al omnisciente mago de Oz que solicitarlo a las instituciones internacionales. No existe ninguna autoridad superior sabia y poderosa a la que se pueda apelar. Simplemente existen los sistemas de la sociedad humana que se han construido utilizando las herramientas del capitalismo y la industria extractiva, que requieren tributos de tierra y trabajo.
Enfrentarse a estos sistemas, intentar cambiarlos, parece imposible. No tenemos el poder de arreglar el sol, como tampoco tenemos el poder de cambiar los sistemas humanos en los que nacemos. Sólo podemos recorrer el lento camino del trabajo multigeneracional, colaborar para hacer palanca y, después, ejercer esa palanca para resistir a las fuerzas de la extracción y la explotación.
Yo me di cuenta de esto en una cena con el director de un programa del Banco Interamericano de Desarrollo en el pequeño país de Surinam. Nos explicó claramente a mi marido, Dan, y a mí que los pueblos indígenas son una barrera para el progreso y que no se permitirá que se interpongan en el camino del desarrollo económico. Según este administrador, su institución tiene un programa de obsolescencia planificada, en el que los indígenas desaparecerían en dos generaciones. Comprendía perfectamente que esto costaría desplazamientos, enfermedades y muerte en vidas humanas, pero consideraba que estos costes eran aceptables. Entendía la investigación mejor que nosotros; de hecho, su agencia era una fuente importante de investigación internacional sobre los costes humanos del desarrollo económico. Ninguna de mis palabras le convencería; estaba llevando a cabo un plan que había sido cuidadosamente calculado.
Esta indiferencia ante el sufrimiento humano no me hizo sentir impotente; me enfureció. Me dio una visión aguda, a través de la cual se quemaron todas las ilusiones de mis propias buenas intenciones. Podía elegir quedarme al margen, afirmando de hecho la autoridad de las instituciones financieras para buscar beneficios por encima de cualquier otro interés, o podía participar en la lucha junto a los indígenas protectores de la tierra y el agua.
Debemos aceptar que la resistencia es un fin en sí mismo. Ante una injusticia abrumadora, la resistencia es la única respuesta humana ética. Cuando viajo por todo el país, hablando y organizando, muchas personas me dicen que no pueden implicarse si no pueden ver resultados en su propia vida.
Imagínense si los abolicionistas se hubieran comportado así: Más del 15% de la población de nuestro país seguiría esclavizada. Imagina que los activistas del sufragio se hubieran comportado así: La mitad de nosotros aún no tendríamos la oportunidad de ir a la universidad, o el derecho a votar, o el acceso al control de la natalidad. Imaginemos que los activistas obreros no hubieran insistido en leyes laborales justas: Ninguno de nosotros tendría un fin de semana, y casi la mitad de nosotros ni siquiera podría ir a la escuela primaria porque trabajaríamos durante toda la infancia.
Debemos resistir a las fuerzas de la inercia, del privilegio, de la ceguera. Debemos elegir luchar, porque es lo que hay que hacer -lo que hay que hacer como seres humanos-, independientemente de si creemos o no que veremos un rendimiento decente de nuestros esfuerzos.
Tal vez no sea posible arreglar el sol sin ayuda de nadie. Pero es posible imaginar colectivamente sistemas que no requieran quemarlo como única opción. Es posible luchar para desplazar a los sistemas que pretenden destruirnos y soñar con la liberación: el reino de Dios.
Los que nos precedieron soñaron con el fin de la esclavitud, el sufragio universal para las mujeres, dos días de descanso por cada cinco de trabajo. Nosotros podemos soñar con el fin de los sistemas que nos atan ahora. Es posible, si nos apoyamos en lo que han construido los que lucharon por la liberación antes que nosotros y si tenemos fe en los que vendrán después. Puede que no veamos la liberación con nuestros propios ojos, pero esa es la definición de la fe: creer en algo (la justicia) que parece imposible.
Nosotros, esta generación, no estamos solos, y lo que tenemos que dar es vital. Para que los que vengan después de nosotros completen la obra, los que estamos vivos ahora debemos emprender el trabajo de transformación.